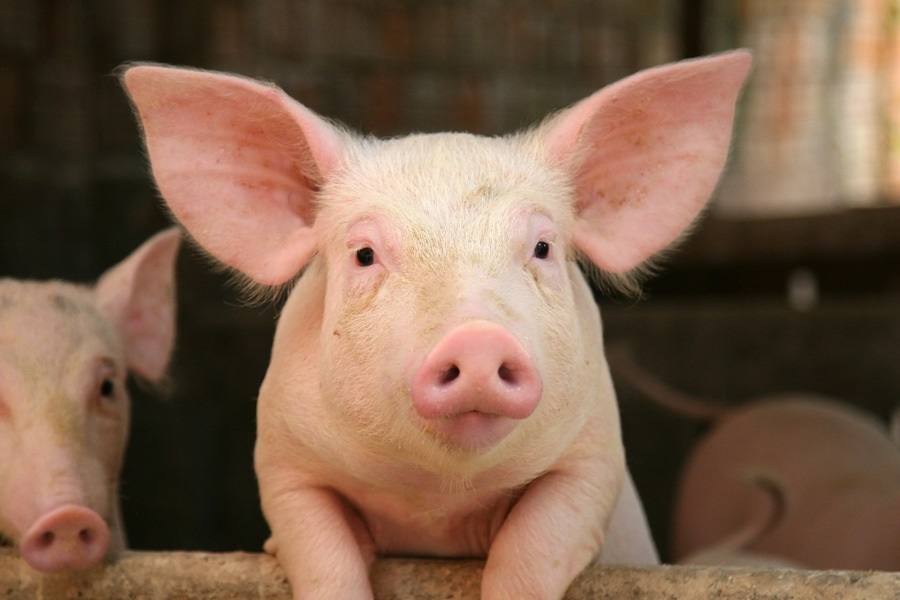En América Latina, el debate laboral dejó de girar exclusivamente alrededor de porcentajes y tecnicismos jurídicos. El eje se desplazó hacia algo más elemental: el tiempo. La discusión ya no es solo cuánto se paga, sino cuántas horas de vida quedan disponibles después del trabajo. En ese marco, la propuesta mexicana de reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas sin disminución salarial no aparece como un ajuste técnico, sino como una intervención sobre la organización social del tiempo. La pregunta es directa: ¿cuánto de la vida pertenece al mercado y cuánto permanece en el ámbito común?
La iniciativa en México introduce un límite donde durante décadas hubo expansión. Cada hora recortada a la jornada no es únicamente descanso, sino margen para el cuidado, la formación y la recomposición física. El reconocimiento es implícito pero claro: el desgaste laboral no se agota en el salario. El cuerpo acumula fatiga más allá del recibo de sueldo, y la productividad permanente tiene un costo que no siempre se contabiliza. Reducir la jornada, en este contexto, significa admitir que la energía social no es infinita y que la economía necesita bordes.
La medida no elimina tensiones empresariales ni resuelve por sí sola los problemas estructurales del empleo. Sin embargo, fija un principio: el tiempo productivo no puede expandirse indefinidamente sin afectar la vida social. Al sostener el salario, la reforma reconoce que la riqueza no es pura suma de esfuerzos individuales, sino resultado de una cooperación amplia y acumulada. El contrato es individual, pero el proceso productivo es colectivo. Limitar horas no es frenar la economía; es redefinir su relación con la reproducción social.
En Argentina, el movimiento es distinto. La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei se orienta hacia la flexibilización contractual y la ampliación de márgenes para empleadores. El argumento es dinamizar la economía y reducir obstáculos a la contratación. Pero en la práctica, flexibilizar implica ampliar la disponibilidad del trabajador frente a la demanda productiva. Cuando el límite se desplaza hacia el individuo, el tiempo vital se vuelve más permeable al mercado. La intensificación no siempre se traduce en mayor bienestar: muchas veces se expresa como exposición física y presión psíquica sostenida.
La comparación no es un ejercicio ideológico, sino estructural. En México se intenta establecer un umbral de protección del tiempo común; en Argentina se privilegia la elasticidad como motor de crecimiento. Una orientación introduce límites a la expansión del trabajo; la otra confía en que el mercado organizará de manera eficiente la disponibilidad horaria. En ambos casos se revela la misma tensión de fondo: el trabajo es una actividad social cooperativa, pero las reglas que lo regulan pueden ampliar o reducir los márgenes de vida compartida.
El núcleo del debate contemporáneo no es simplemente cuántas horas se trabajan, sino cómo se distribuye la energía social. ¿Se consolida un modelo donde el tiempo excedente queda subordinado al rendimiento permanente, o se establece un límite que preserve espacios de vida no mercantilizados? México ensaya una reducción que reconoce la finitud del cuerpo y la densidad colectiva de la producción. Argentina apuesta por flexibilizar para estimular inversión y empleo. Entre ambas direcciones se juega algo más que una reforma técnica: se define qué lugar ocupa el trabajo en la respiración cotidiana de la sociedad.
J. Noriega
imagen. archivo